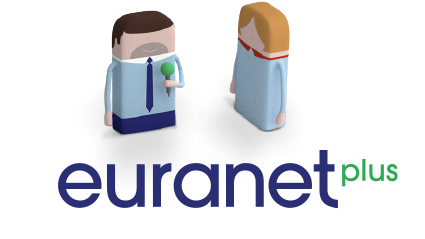
Las sucesivas crisis vividas en los últimos quince años han dejado una huella en la generación que accedió al mercado laboral en ese periodo. Así lo explica Antonio García Maldonado, director de Asuntos Públicos, con experiencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores y como consultor en Bruselas.
García sitúa el origen del desencanto en la experiencia vital de una generación que, pese a haber cumplido con las expectativas académicas y profesionales, se encontró con salarios bajos, precariedad y dificultades para acceder a la vivienda. Un golpe material que, lejos de quedarse en el ámbito económico, tuvo una traducción política con protestas, desafección institucional y una creciente desconfianza hacia los decisores públicos y el propio sistema democrático.
El cambio climático, explica, ha introducido un “pesimismo epocal”, inexistente décadas atrás, mientras que la revolución tecnológica y las redes sociales han transformado la forma de relacionarse, informarse y percibir el mundo. La hiperconectividad ha reducido la distancia emocional frente a tragedias y conflictos, generando una sensación permanente de riesgo e inestabilidad.
Sin embargo, el analista subraya que el punto de inflexión fue la crisis de 2008. A su juicio, sin aquella década perdida en términos de bienestar, salarios y servicios públicos, las crisis posteriores habrían sido más manejables. El problema, señala, es que la democracia no solo debe ser moralmente superior, sino eficaz. Y esa eficacia no siempre ha estado a la altura de las expectativas ciudadanas.
La falta de respuestas ambiciosas desde las instituciones ha alimentado la percepción de resignación política, basada en la idea de que “no hay alternativas”. Un mensaje que, advierte, suele empujar a las sociedades a buscar soluciones fuera del marco democrático. De ahí su preocupación por el auge de discursos que presentan los modelos autoritarios como más eficientes a cambio de sacrificar libertades.
García Maldonado rechaza esa dicotomía entre prosperidad económica y derechos políticos. Para él, se trata de una falacia peligrosa: el bienestar y la libertad no solo no son incompatibles, sino que se refuerzan mutuamente. En el caso europeo, considera imprescindible que la democracia incorpore el progreso económico y social como un pilar central de su legitimidad.
Lejos de ver el malestar juvenil únicamente como una amenaza, lo interpreta también como una oportunidad. A lo largo de la historia, recuerda, la incomodidad de las generaciones jóvenes ha sido un motor de cambio. El riesgo aparece cuando ese impulso es capitalizado por fuerzas que cuestionan el propio sistema democrático.
La clave, concluye, está en recuperar la ambición política. No resignarse, asumir riesgos y demostrar voluntad real de transformar problemas estructurales como la vivienda o el acceso al empleo. “Es preferible intentar soluciones audaces y equivocarse que transmitir la idea de que la política no puede hacer nada”, señala. Solo así, sostiene, la democracia podrá volver a ser percibida como una herramienta útil para construir futuro y no como un sistema agotado.